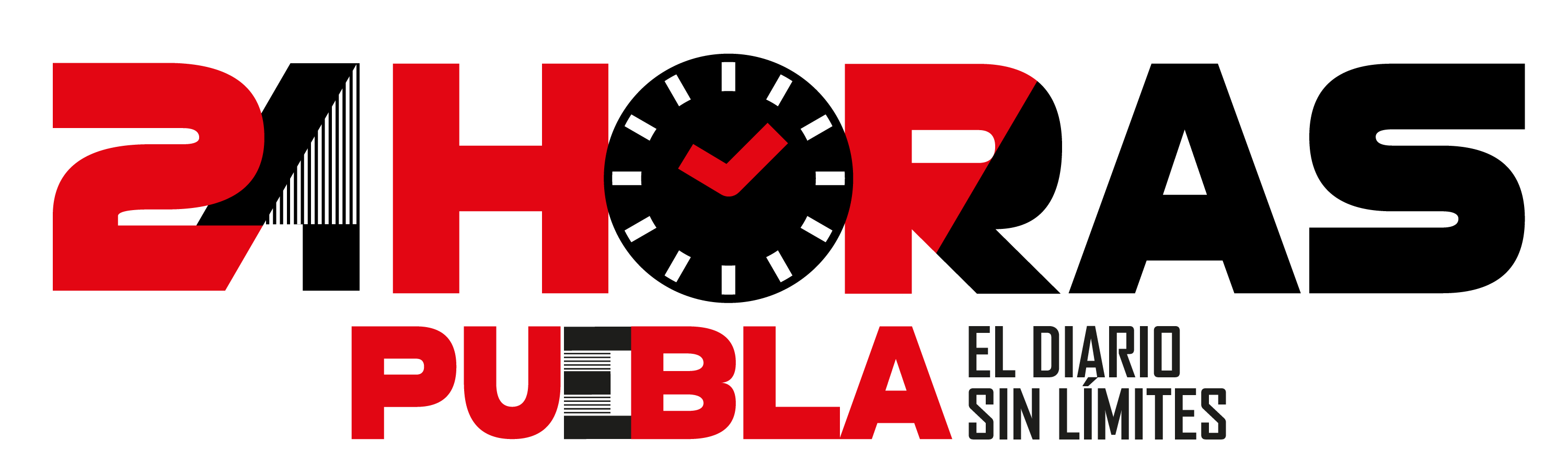La Quinta Columna
Por: Mario Alberto Mejía / @QuintaMam
A las 11 de la mañana, la aplicación Sky Alert envió unas líneas relacionadas con la detección sísmica: “Salina Cruz, intensidad fuerte. 5”.
Recordé que era el día del simulacro para conmemorar los 32 años del terremoto que acabó con varias zonas emblemáticas de la Ciudad de México.
A las 13 horas 14 minutos 51 segundos, el piso laminado de mi casa empezó a tronar.
Tronaba como si muchos puños cerrados quisieran romperlo.
Puños furiosos.
De esos puños que de pronto irrumpen en la vida.
En ese momento entendí que estaba temblando.
Pero no era un temblor de vaivenes como el de la semana pasada.
Era un trepidatorio como el del 85: el que tiró Súper Leche, el edificio Nuevo León (en Tlatelolco) y el hotel Regis.
Quise pensar fríamente.
Imposible.
El instinto de conservación me hizo botar el iPad —estaba leyendo la crónica del día en que López Portillo nacionalizó la Banca—y salí corriendo en zigzag.
(Está comprobado que en los temblores la gente no corre en línea recta. Corre en un desesperante y sinuoso zigzag).
A los puños cerrados que golpeaban el piso por debajo se habían sumado el vaivén de las lámparas del techo y un crujido como de muebles arrastrados.
Como si una decena de personas se hubiera puesto a arrastrar los muebles más pesados de la casa.
Alejandra, la Negra, ya estaba corriendo desaforadamente después de haber gritado “¡chinga tu madre!”.
No era nada personal, sólo su reacción ante lo incomprensible.
(¿Qué más incomprensible que un temblor?).
¿A quién dirigió el enigmático “chinga a tu madre”?
Nunca lo sabremos.
Detrás de ella salieron mi hija Mariana, su amigo Humberto, Conchita —la amiga de la casa—, y Oskar y Minú, nuestras westies blancas.
Y detrás de ella, yo.
Todos en zigzag.
Afuera de la casa ya estaban los vecinos.
Unos en bata —pese a la hora—, otros en chanclas, unos más en jeans y tenis.
Todo tronaba afuera, pero el sismo había dejado el tonito trepidatorio para volverse oscilatorio.
Regresé a la casa en cuanto el sismo terminó, mientras la Negra quitaba el hocico de Oskar del pescuezo de una pomerania color miel.
Luego corrió a buscar a su hija Elena a un colegio lleno de adolescentes histéricos.
Ya en el jardín de la casa, miré el paisaje después de la batalla.
La casa ya no se movía.
Ya no había puños cerrados golpeando desde abajo el piso laminado.
Nadie arrastraba muebles.
Los chirridos se habían ido.
Recordé que mi aplicación de Sky Alert no me había puesto sobre aviso del sismo que vendría.
Muy bueno para los simulacros, pero a la hora de la verdad guarda silencio.
Mis westies también se sumaron a ese pasmo, ellas que a la menor provocación ladran por todo.
Las imágenes de la televisión mostraron el desastre real.
Lo que por momentos pareció una pesadilla, las redes sociales terminaron por confirmarlo.
Notas. Silencios. Claves. Alteraciones.
Un denso vaho semejante a las virtudes humanas.
Mi hija Fer me platicó que a la salida de la Ibero Puebla estaban asaltando.
Y es que el caos provocado por miles de estudiantes en fuga generó un tránsito lento y desquiciante.
En ese momento, los depredadores tomaron las calles para robar celulares, dinero y otras mercancías.
Los reportes se ampliaron.
En la Vía Atlixcayotl, cerca del Tec, detuvieron a una mujer que les robó a dos estudiantes.
Los reportes de los primeros muertos empezaron a llegar.
La Mixteca está devastada, me anunció un amigo.
Decenas de templos resultaron afectados.
Los videos de edificios viniéndose abajo se multiplicaron.
Y hasta un demudado López Dóriga regresó a Televisa.
El fin de mundo está cerca, me dije.
Y recordé el bíblico Apocalipsis.
Los rezos de Conchita me devolvieron a la realidad, ella que es sordomuda o hipoacúsica.
Furiosa, a veces, reclamaba al cielo sin dejar de rezar.
¿A qué Dios sordomudo increpaba?